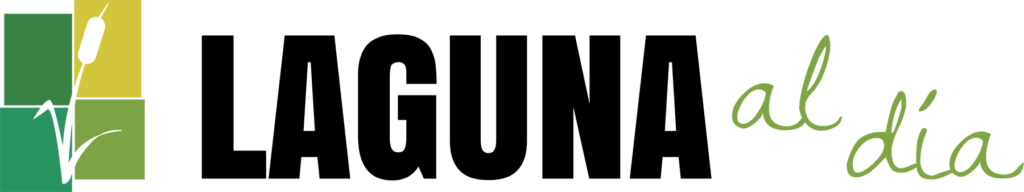Con esta presentación, iba casa por casa, llamando a las puertas, un parlamentario que se presentaba a la reelección, en plena campaña electoral. “Esta historia ya nos la sabemos”, pensarán muchos. “Cuando le dan su voto, si te he visto, no me acuerdo”. Pero no; este político se presentaba ante sus votantes con sólidos avales: a lo largo de la legislatura anterior, dos sábados cada mes, el parlamentario había estado acudiendo a cuatro centros cívicos de su circunscripción a escuchar los problemas que le planteaban los ciudadanos. Su secretaria atendía en la oficina todas las peticiones y consultas de sus votantes. Con este currículum, ya sabemos que no estamos hablando de ningún diputado por Valladolid, ni siquiera de ningún diputado español. El político en cuestión es inglés. Y tampoco su labor es tan excepcional en su país; al contrario, el contacto con los ciudadanos es habitual en todos los parlamentarios británicos, que atienden semanalmente a sus votantes. En contraste, por en estos lares, al día siguiente de celebrarse las elecciones, con las urnas aún calientes, nuestros diputados son abducidos por ese agujero negro que llamamos parlamento, y desparecen definitivamente de su distrito hasta nuevos comicios. La diferencia clama a ojos vista. Lo que vemos es que, aquí, el ranking de prioridades sitúa en la cima al partido político, después van las necesidades del propio diputado y en tercer lugar, y sólo después de que transcurran cuatro años, los votantes. Decía la alcaldesa de Palencia: “Estoy en contra de la amnistía, pero el partido será siempre mi guía”. Esta esclarecedora confesión merece como broche que haga honor a su lealtad aquel verso de Machado: “¡oh, el pollino, qué bien se sabe el camino!”. Así que, en realidad, hablamos de partitocracia. Ninguna novedad.
El partido podría ser un intermediario noble y leal que sirviera al ciudadano; sin embargo, no lo es. Porque, como la regidora cuenta, no es el interés de la ciudadanía, ni siquiera el del diputado, sino el interés supremo del partido lo que está por encima de todo. Y, a fin de cuentas, un partido sólo es un lobby que vela por sus intereses de poder. Es decir, se sirve a sí mismo. Pero la “parajoda” es que no puede subsistir sin el respaldo económico de los contribuyentes. El 90% de sus ingresos proceden de los impuestos que pagamos; o sea, subvenciones (372 millones de euros anuales entre todos los partidos, según el último informe del Tribunal de Cuentas). La Ley de Transparencia obliga a los partidos a publicar en sus páginas web no sólo sus balances contables, sino también los sueldos de todos sus cargos (art.8.1.f.). Sin embargo, esto último no lo hacen. No sabemos si tienen motivos poco confesables para no hacerlo. Pero si no son transparentes con el dinero que les pagamos, ¿qué razón hay para que les sigamos pagando? Tal vez deberíamos preguntarnos si ha llegado el momento de dejar a los partidos caminar solos, sin nuestro dinero.
Es muy difícil salir de la inercia que nos dice que las cosas no se pueden cambiar porque han sido siempre así. La indefensión aprendida (o la parálisis de la libre, dicho en castellano viejo) está sólidamente arraigada en el electorado. La rata ya no salta cuando se le administra una descarga, porque sabe que no puede escapar. Se resigna. Encerrada en su urna, se halla inerme para responder al operario que aprieta el botón. La voluntad del votante, reducida a una papeleta, se ve hipotecada en otra urna. Los electores, entonces, deberán guardar silencio por el período comprometido. El partido toma las riendas.
Así que podríamos preguntarnos si otra fórmula en la que los partidos no tuvieran tanto poder es posible. Si es tiempo de que sus señorías dejen enfriar un poco el escaño y vuelvan a sus distritos para recoger el pulso cotidiano de la gente a la que representan. Si es tiempo ya de que los diputados corten ese cordón umbilical que les somete a las oligarquías de sus partidos en detrimento del interés de la ciudadanía que los ha elegido. Incluso podríamos cuestionarnos si puede ser tiempo ya de decretar, por fin, las listas abiertas y permitir al ciudadano elegir de verdad en lugar de tener que llevarse ese pack completo puesto en el repositorio y en el orden establecido por el supremo interés del sanedrín de cada formación.
Podríamos tener una democracia auténtica, en lugar de un sucedáneo. Los perdedores, la ciudadanía, tenemos ese derecho. Pero los partidos no van a renunciar gratis a los privilegios que se tienen autoconcedidos. Que los mayorales de la partitocracia admitan perder parte de su poder para que lo ganen los ciudadanos es hoy un oxímoron, un “pedir cotufas en el golfo”, que diría Sancho. Pero, quién sabe; tal vez venga bien evocar a aquellos que persiguiendo sus metas “lo consiguieron porque no sabían que era imposible”. Sólo falta la chispa que prenda en la autoestima ciudadana y unos líderes sociales auténticos y no de diseño, que no se representen a sí mismos ni a su lobby. No es poco.