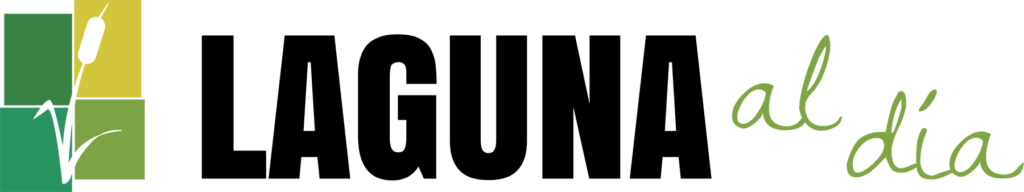Cuando a Pepiño Blanco le afearon su nombramiento para ministro de Fomento sin ni siquiera tener estudios universitarios, él, en un ataque de lucidez transitoria, se excusó: “Uno no es ministro por méritos propios, ni por currículum académico… hay miles y miles de ciudadanos que podrían hacerlo mejor que yo”. El arrebato se le pasó enseguida, así que no le dio tiempo a buscar a alguno de esos miles de españoles que podían hacerlo mejor que él. Mejor así, porque su patrón se habría sentido decepcionado por tan incomprensible falta de lealtad.
Ser ministro sin tener preparación para ejercer como tal debe ser parecido a lo de esos concursos de antes del tipo “Reina por un día” en los que un amo/a de casa elegido en sorteo, seguramente amañado, puede comprar durante un día lo que le dé la gana, con chófer particular y cámaras de televisión siguiendo sus pasos. Aunque quizá sea más preciso aquí lo de “Piloto por un día”, con derecho a estrellar el avión en la montaña de tu elección, dejando a los pasajeros comiendo nieve en una cordillera perdida, mientras sales disparado por el eyector de emergencia y tú paracaídas te deja plácidamente a los pies de una embajada o de la presidencia de una empresa pública. Pero lo mejor de ser ministro es que puedes llevar a todos tus amigos en clase “bisness”. Atentos a la explicación de Leire Pajín, exministra, en otro rapto de sinceridad tras reprocharle alguien que adjudicara un puesto de alto rango a una amiga íntima: “Solo faltaría que la ministra no pueda nombrar a quien le salga de los cojones”. Esta sutil reflexión nos pone sobre la pista de un concepto de poder como botín de guerra del que uno se apropia porque ha “ganado”, aunque sea de penalti y en el tiempo de descuento. Lo cierto es que el avión va repleto de amigos viajando en clase preferente y todos con paracaídas de emergencia. Tomemos el ejemplo del ministerio de Presidencia y Justicia de don Félix: 50 altos cargos nombrados a dedo entre secretarios de estado, subsecretarios, directores generales, secretarios generales y directores de gabinete, más otros 114 asesores con el más alto rango funcionarial y más otros 220 puestos de jefes intermedios de libre designación. Total, 384 españoles, señalados todos ellos por el dedo divino gracias al flamante carnet del partido que guardan en la cartera.
Ser ministro es una bendición. Y tantos amigos a los que agradecer su lealtad es emocionante. Una fidelidad que se parece demasiado a la de Michael Corleone: “Nuestros hombres están bien pagados; en eso se basa su lealtad”. La amistad y la lealtad son proclives a saltar por encima de las leyes. Cuando entre un ministro y un compañero de partido se interpone una ley, el ministro no cambia de compañero, cambia de ley. El ínclito Puente se vio en esa tesitura. Una perniciosa norma le impedía otorgar dos puestos del más alto rango a dos militantes cualificados por no cumplir el requisito de ser funcionarios. Decreto al canto para “excepcionar’ (así lo llaman) los dos casos y ya está: contratados.
Triste es que cualquier intento por sanear la democracia termine sucumbiendo ante las arremetidas de los aparatos de quienes ejercen personalmente el poder. Hace no más de cuatro años, en la comunidad de Madrid, un nuevo partido pudo imponer una ley que obligaba a cubrir los puestos de alto rango mediante concurso de méritos. Hoy, la norma ha fenecido, igual que el partido. La señora Ayuso la ha derogado bajo el pretexto de la necesidad de ser más rápidos, ágiles y eficientes. Eufemismos todos para no decir “más control” y “más poder” en menos manos. Hay quien lo llama autocracia; imperfecta todavía, pero dales tiempo, que el conformismo ya lo tienen. Cada vez que la democracia avanza un paso, le hacen retroceder dos. Cada vez es más visible el iceberg de esta que es “su democracia”, no la de toda la ciudadanía.